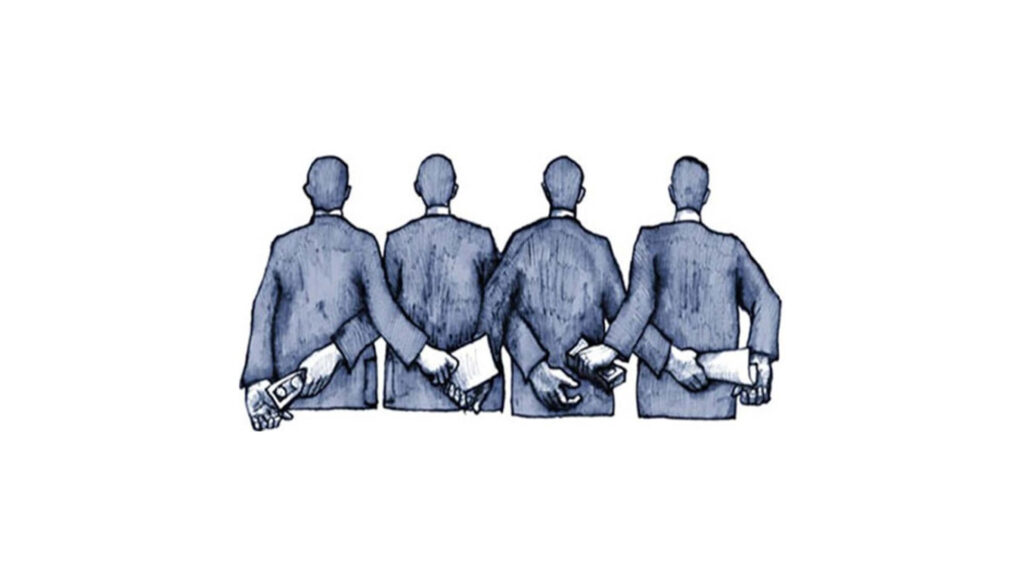Mujer, poder y cocina
Históricamente, las mujeres han sido las amas y dueñas de un espacio doméstico, limitado y privado, llamado cocina. “Los hombres no entran a la cocina”, decía mi abuela, mientras correteaba a los niños con esos paños de saco blancos, cerrando la puerta para seguir cocinando la idea de que es ahí donde las mujeres pertenecen. Porque para eso estaban las mujeres, para resguardar en el tiempo ese concepto de familia bien constituida, tan fundida con el alimento, con el cuidado, con el acto más puro como es el de cocinar para criar y alimentar a otros.
Recuerdo que mientras estudiaba gastronomía, una mujer mayor me felicitó, pues sería capaz de hacer feliz a mi futuro marido e hijos. Pareciera que una mujer no necesitaba profesionalizarse para lo que había nacido y si lo hacía, sería solamente para el afecto de sus seres queridos. La cocina, concebida desde ese lugar, se convertía en un espacio exclusivamente femenino, alejado de lo público con todo lo que eso significa y negar o salir de ese espacio, para lo que fuera, nunca fue bien visto.
En las cocinas de las casas se quedaron las abuelas, las madres, las esposas, esas que han servido de inspiración para todo chef estrellado. Mientras los hombres profesionalizaban la cocina, la mujer era excluida de ella y relegada al ámbito domestico. Esa función profesional, tradicionalmente fue dada al hombre, centrándose en la productividad y el reconocimiento.
A las mujeres nunca se les pagó por cocinar, porque el amor no tiene precio. En cambio, los hombres supieron hacer de la cocina un negocio. Mientras las mujeres siguieron cocinando en casa, satisfaciendo el hambre, es decir esa necesidad fisiológica de alimentarse, los hombres se instalaron en la gastronomía, satisfaciendo el apetito, ese impulso casi instintivo de alimentarse por placer.
Existe una relación entre gastronomía y apetito que bien señalaba Gregorio Marañon hace un siglo, que sitúa a la cocina profesional como un espacio masculino, dotado de una importancia simbólica, pero también económica, donde el alimento se permitía pensarlo, monetizarlo y llevarlo a un espacio público, creativo y visible, abarcando aquellas dimensiones, donde la economía y la competencia mandan. Es decir un espacio de poder.
Poder que desplazó a las mujeres de ese eje, manteniéndolas en un lugar reducido y convenciéndolas que la cocina no se deja sola, pues siempre hay alguien que tiene que estar revolviendo la olla, que no se apague el fuego o que no se queme el pan… perpetuando así esa exclusión del espacio público.
Para explicarlo a grandes rasgos, ni siquiera hay necesidad de despojar a la cocina de su ámbito afectivo para comprender que el alimento, fuera del espacio privado y limitado de lo domestico, se convierten sin lugar a dudas en un espacio de poder, uno tan grande y efectivo, que el solo hecho de pensar que las mujeres salgan de sus cocinas y lleguen a la cocina pública constituye en si una amenaza.
Es tal la dimensión de lo que está en juego en las cocinas, que más allá del elemento amoroso, afrodisíaco o placentero, la comida se constituye como un “poder blando”, ese que no necesita bombas ni ejércitos, uno que se sienta a la mesa, bajo la premisa de que todas las relaciones se vuelven mas amables cuanto hay comida de por medio.
Y, al parecer, nadie quiere dejar ese poder, porque no es que exista una ausencia de mujeres en la gastronomía, pues las hay y muy talentosas, pero pareciera que la cocina hoy en día, todavía sigue siendo un lugar hostil para ellas, donde las ya conocidas brechas de género se suman a una estructura jerárquica y autoritaria. La cocina se transforma así en un espacio de conflicto desde donde también se combate la desigualdad.
Aunque suene paradójico, será desde este lugar, excluido de tantos otros espacios de poder, donde las mujeres comenzarán la cocinar la revolución, pero no en sus propias cocinas, sino en la cocina pública, esa de las estrellas, de los reconocimientos y de la productividad, es decir, en la gastronomía; la cocina de los hombres.
Sobre la autora:
Claudia Gacitúa M.
Magíster en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Chile. Periodista, Sommelier profesional y Técnico en Gastronomía. Directora de Comunicaciones de la Asociación de Sommeliers de Chile. Cofundadora de la Asociación de Mujeres del Vino de Chile. Experta en la red Hay Mujeres. Dedicada a la comunicación de vinos y gastronomía a través de diversos formatos, lenguajes y experiencias, en los últimos años se ha enfocado en investigar la importancia de la formación de comunicadores enogastronómicos en el más amplio sentido de la palabra, desde la docencia, como en MesaCultura y The Winederful, sus proyectos personales.
Fuente: Vinifera.cl 02/2023