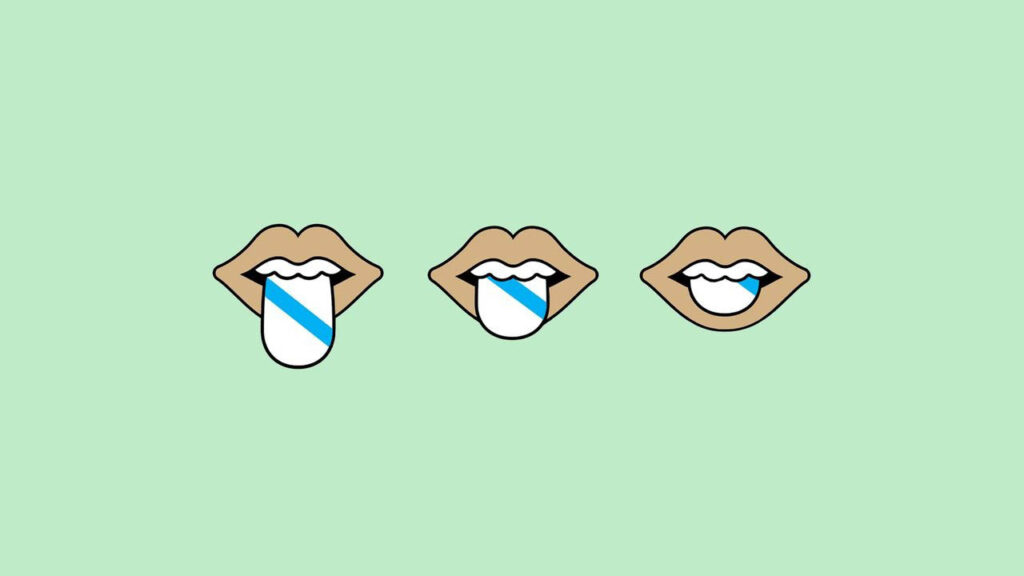Reformas políticas, un legado improbable
Cuentas alegres acerca del impacto de las reformas políticas del actual gobierno son las que saca Patricio Navia en su columna publicada en este diario bajo el título “Piñera y el fin de la transición”. En ella, afirma que las reformas políticas aprobadas no solamente constituirán su legado más profundo y permanente sino que, como el título indica, este mero hecho supondrá el fin de la transición. Es cierto que de la lectura del programa de gobierno elaborado por los Grupos Tantauco no se desprendía mayor predilección por reformar la política y Piñera se vio obligado a hacerle un espacio (el llamado Séptimo Eje) en su primer mensaje presidencial del 21 de mayo con una agenda original sorprendida por el megasismo y la posterior reconstrucción.
Más sorprendente resulta el lugar y tiempo que las reformas políticas le han demandado a un sector para el cual nunca es tiempo para este tipo de reformas y que proclamaba que la política nada tenía que ver con los intereses concretos de la gente, encontrando en el “lavinismo” su cristalización conceptual más precisa.
Pero el que a contrapelo haya debido asignarles un rango y prioridad no considerados previamente es algo muy distinto a afirmar que éstas constituyen un legado contundente y aún más, que vengan a suponer fin de la transición. Su contundencia se verá si logran, efectivamente, canalizar un elusivo malestar que, aunque presente en la sociedad chilena desde fines de los años noventa, fue el movimiento estudiantil el que ayudó a catapultar en 2011. Dicho sentimiento, más que evaporarse como les gustaría a los partidarios de la tesis de que se explicaría por una demanda de profundización de la modernidad neoliberal, es probable que se asiente y recrudezca cuando los vientos de la desaceleración económica arriben a nuestras costas. Por otro lado, ya algunos de los antecesores a Piñera reclamaron ser los artífices del fin de la transición lo que nos remite a un asunto en que la politología misma no ha llegado a un acuerdo. Algunos autores han planteado que, para el caso de Chile, el verdadero fin de la transición se concretará cuando el país se dote a sí mismo de una carta fundamental en forma soberana, superando el vicio de legitimidad de origen que caracteriza a la que ahora nos rige. La demanda por una Nueva Constitución, aunque todavía no es masiva, ha roto ya el encapsulamiento de los círculos de constitucionalistas y se va esparciendo lentamente, como una mancha de aceite, a pesar de que las propias reformas políticas aprobadas pretenden colocarle un dique.
Pero la verdadera prueba de la blancura de las reformas políticas emprendidas por Sebastián Piñera, enmarcadas en la línea de perfeccionar el modelo elitista de democracia por la vía de mayor competencia más que participación, se verá en la medida en que logre reducir los índices de desconfianza hacia las instituciones. La apuesta por una única orientación de reforma no deja de ser arriesgada porque no es tanto lo que sabemos acerca de cómo funciona la confianza acerca de los objetos y las instituciones políticas. Por ello, no resulta arriesgado anticipar que, en este aspecto, el actual gobierno será recordado como el que borró con el codo lo que escribió con la mano en materia de inscripción automática, voto voluntario, primarias y elección directa de los CORES.
A ello han contribuido, entre otros fenómenos, los conflictos de interés que seguramente lo perseguirán hasta el último día así como sus problemas con el manejo de las estadísticas, que partió con las de empleo y de pobreza para terminar con las graves anomalías en la aplicación del censo. Aunque estamos lejos de pensar que todo lo observable es calculable es altamente probable que el primer gobierno de derecha desde que se recuperara la democracia, junto con exhibir un considerable récord en materia de reformas políticas, también podría ser recordado como el que más contribuyó a profundizar la desconfianza.
Publicado originalmente en mi blog en “Voces” de La Tercera.